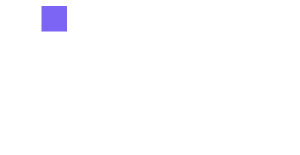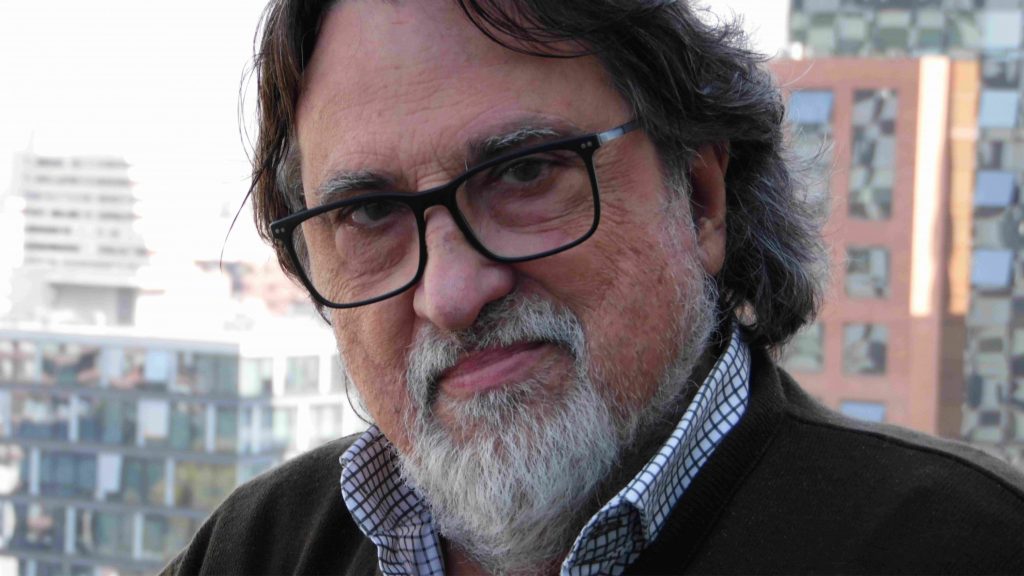En la semana de los premios Oscar tenemos el lujo de publicar al reconocido escritor mexicano Juan Villoro, quien analiza las distintas líneas de reflexión que se pueden vislumbrar en Bardo, la película de Alejandro González Iñárritu, nominada en la categoría Mejor Fotografía.
En ciertos momentos privilegiados, un cineasta explora en lo más hondo de sí mismo y descubre que sus más sinceras confesiones tienen la condición fantástica del sueño. Fue el caso de Federico Fellini en Ocho y medio y es el caso de Alejandro González Iñárritu en Bardo.
No creo que describir la película sea un spoiler, pues no estamos ante una trama de “quién lo hizo”, sino ante una búsqueda existencial. Bardo es narrada en forma fragmentaria, como una libre asociación de ideas. El principio y el fin son idénticos: la sombra de un cuerpo (¿o de un alma?) flota en el vasto desierto. El espectador debe reconstruir la trama lineal que ocurre en ese decurso circular. Silverio, documentalista mexicano de gran éxito (espléndidamente encarnado por Daniel Giménez Cacho), compra en Los Ángeles unos ajolotes para reponer los que su hijo perdió al salir de México. Estamos ante un acto de restitución. Silverio toma el transporte público para pertenecer de manera más genuina a la ciudad a la que ha emigrado y donde vive en condición privilegiada. A bordo del tren sufre un derrame cerebral y viaja hasta la última parada, convertida en escala al inframundo. La película es una batalla de la mente, lo que el protagonista inventa y recuerda mientras se debate entre la vida y la muerte. El título determina la historia: en la tradición tibetana, “bardo” es un estado entre dos realidades. La trama aborda las consecuencias de cruzar una frontera geográfica y una frontera de la conciencia.
El torrente de imágenes desatado por Iñárritu se somete a una lógica precisa. Los ajolotes tienen una condición simbólica. En La jaula de la melancolía, el antropólogo Roger Bartra señala que se trata de la mascota perfecta expresar la identidad nacional. Su condición anfibia sirve de emblema a una cultura híbrida, forjada entre dos realidades, la indígena y la española. Además, el ajolote vive en estado larvario: puede convertirse en salamandra, pero sólo unos cuantos miembros de la especie lo logran. Un animal que podría ser otro y cuyo carácter indeciso, ambiguo, aspiracional, lo asemeja al mexicano en permanente indefinición. Esta característica se extiende al paisano que migra: ajolote tex-mex.
Silverio y su esposa han pasado por una tragedia familiar, su hijo menor murió al nacer. En su fantasía, Silverio imagina que el niño no quiso venir al mundo y decidió regresar al vientre materno (de vez en cuando, asoma la cabeza y vuelve al útero protector); es lo contrario a un migrante: un sedentario absoluto, Edipo en su patria duradera. En la vida real, los restos de ese niño están en una urna a la que llaman “bardo”. Mientras agoniza, Silverio busca liberar, al fin, al hijo fallido del que no ha podido desprenderse, devolverlo al océano, el agua del origen.
El niño perdido otorga fuerza emocional a las reflexiones sobre la identidad que atraviesan la película. El hijo quedó en un limbo y también el padre asume una condición intermedia; se alejó de su país para entenderlo mejor, pero se encuentra sumido en la extrañeza: capta con lucidez lo que acaso ya no le pertenece. Aunque no quiere asimilarse al imperio americano, protesta con teatral dignidad cuando un guardia fronterizo latino —que sí se ha asimilado— abusa de la autoridad que le brinda su uniforme para decirle que Estados Unidos no es su casa. “This is my home!”, exclama Silverio, con la paradójica exaltación de quien se siente más mexicano que nunca en ese momento.
El documentalista regresa a México para recibir un homenaje, pero padece una crisis que lo lleva a pensar que el éxito es su mayor fracaso. Cuando sufre el derrame en Los Ángeles, su mente se puebla de flashbacks y a través de la memoria individual se reconstruye una memoria colectiva.
Una madrugada llega a la Plaza de la Constitución y encuentra la gigantesca estatua de un ídolo caído. Poco más adelante, despunta un promontorio, husmeado por perros callejeros. El montículo está hecho de cadáveres de indígenas. En la cima, Hernán Cortés sostiene un cigarro, pero no tiene lumbre. Le pide fuego a Silverio y en el centro simbólico de la capital ocurre una tertulia sobre el encuentro con el Otro, el ser ajeno del que curiosamente descendemos. Iñárritu lleva a la pantalla temas de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz (si no aceptamos nuestros rostros, por inquietantes que sean, no podremos vernos al espejo), pero no lo hace en clave discursiva; su ensayo es visual: las imágenes no sólo invitan a pensar; son, ellas mismas, formas del pensamiento.

Otra escena decisiva ocurre cuando el protagonista entra en contacto con los desaparecidos. En 2006, el presidente Felipe Calderón inició su “guerra contra el narcotráfico” y México se convirtió en una inmensa necrópolis. Hoy en día, más de cien mil desaparecidos son buscados por sus familiares en desiertos y fosas comunes (de acuerdo con la periodista Marcela Turati, entre 2006 y 2016 se descubrieron cerca de dos mil entierros clandestinos en 24 estados del país: cada dos días se encuentra una fosa).
¿Cómo narrar la desaparición, lo que no está ahí? Iñárritu da con un recurso fascinante. A primera hora de la mañana, Silverio camina por el centro de la Ciudad de México, que está totalmente vacío. Esos edificios fueron construidos sobre el antiguo lago de Texcoco, lo cual hace que se hundan de manera desigual. El cineasta extrema este efecto con un truco óptico: las fachadas se inclinan como en cuadro de Giorgio de Chirico. Poco a poco, esa ciudad irreal se anima; Silverio se detiene ante una taquería y pide dos tacos de lengua (elección perfecta para quien no puede hablar e imagina todo desde su derrame cerebral). Entonces una mujer se derrumba junto a él. El documentalista trata de socorrerla, pero ella le advierte que eso es imposible. Unos hombres se acercan y dicen con machista indiferencia que así es esa mujer.
Luego, otro cuerpo se desploma, y otro más… La calle se cubre de personas que no están ni muertas ni vivas. Un militar contempla la escena desde un balcón y un obispo se asoma al quicio de una puerta. Los poderes miran la escena sin intervenir. La ausencia cobra cuerpo. Silverio camina entre una multitud de desaparecidos, del mismo modo en que, en otra secuencia, camina entre migrantes que buscan un milagro de la virgen para no morir en su travesía por el desierto. Pocas veces el cine ha creado imágenes políticas tan contundentes.
Pero también hay ironía en este cruce de fronteras. Silverio es el invitado de honor de un festejo en el California Dancing Club de la Ciudad de México, santuario de la música tropical. Ahí, el Secretario de Gobernación busca aprovechar su aura triunfal en un ambiente carnavalesco. Por su parte, el Embajador de Estados Unidos quiere estrechar vínculos con el cineasta para que modere sus críticas al maltrato que sufren los migrantes. El diplomático cita al documentalista en el Castillo de Chapultepec, donde los Niños Héroes murieron defendiendo al país de la invasión norteamericana. En la mente de Silverio, la batalla se reproduce como una farsa. Los soldados se arrastran por el piso como ajolotes y algunos llevan melena rubia; su identidad es un mero disfraz. El más célebre de los cadetes, Juan Escutia, se envuelve en la bandera para que no caiga en manos del ejército invasor y se lanza al vacío, pero queda colgado de un cable: la épica está en suspenso.
¿El migrante Silverio ya es un descastado? Sus hijos le contestan en inglés y consideran que no pertenece a ninguna de sus dos realidades. El exilio del protagonista se ha vuelto crónico: ama México, donde no puede vivir, y se refugia en Estados Unidos, donde las frutas no saben a nada. Desfasado de la realidad, habla sin mover los labios. La tensión se agudiza con el derrame cerebral que lo enfrenta a una frontera definitiva: el “otro lado” ya no representa al país vecino, sino al territorio del que no hay regreso. La última migración es la del alma.
En su agonía, el cineasta recuerda las principales circunstancias de su vida. La paradoja es que, al buscar certezas, da con imágenes oníricas: la realidad se alimenta de imaginación. Cuando encuentra a su padre en los baños del California Dancing Club o a la primera mujer con la que tuvo un contacto erótico, tiene cuerpo de niño pero cara de adulto. También la memoria es un fenómeno híbrido, una aduana donde las distintas edades se ponen a prueba.
Bardo es, simultáneamente, un acto de realismo extremo y de fantasía visionaria. Silverio documenta lo que mira, pero no domina su conciencia. Se atreve a cuestionarse, con tal franqueza que no obtiene respuestas. Su testamento está hecho de preguntas. Como otros maestros de su arte (Fellini, Buñuel, Kurosawa), Iñárritu sabe que la realidad se apoya en conjeturas, ilusiones, misterios de la mente.
Bardo pone ante nuestros ojos un raro milagro: la vida interior de la verdad.
Nota del editor: Este texto fue publicado anteriormente en la versión en español del Washington Post, donde actualmente hay una versión modificada.
Créditos de la foto de portada: Rodrigo Jardon de Netflix.