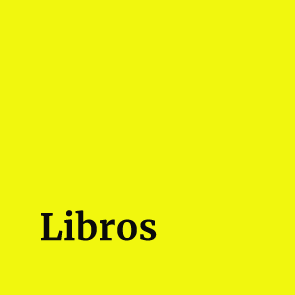El joven director, cuyo primer largometraje fue premiado en Cannes y representa a Chile en la carrera por el Oscar, conversó con entrance sobre su agitado paso por festivales, sus expectativas para la campaña por la estatuilla, el rol de lo mitológico y la miseria en la película, y la importancia de tener un casting auténtico en la cinta: “Las chicas que yo escribí como travestis o trans son interpretadas por travestis y chicas trans, no solo porque son tremendamente talentosas, sino también como algo político”.
La misión de entrevistar a Diego Céspedes, el realizador detrás de La misteriosa mirada del flamenco (2025) no fue fácil. Y no por la disposición del director, sino por la recargada agenda que tiene por estos días. Desde que la película fue reconocida con el prestigioso premio Un certain regard del Festival de Cannes –antes lo ganaron, por ejemplo, Yorgos Lanthimos y Apitchapong Weerasethakul, admirado por Céspedes– , el filme ha tenido un intenso periplo por los festivales de San Sebastián, Toronto, Valdivia, Río de Janeiro y el AFI Fest de Los Ángeles, entre otros. “Es tremendamente agotador. Nunca había estado en esta experiencia. Al principio era mucho más caótico, porque no podía acostumbrarme a los vuelos largos, pero ahora estoy intentando disfrutarlo lo máximo posible. No son experiencias que se repitan tanto para los directores”. Con respecto a la recepción que los diversos públicos le han dado a la película, Céspedes comenta que “es muy gratificante, porque a través de ellos vas conociendo las culturas, ves las cosas que conectan con la gente universalmente, y eso es muy lindo. La mostramos hace poco en Corea del Sur y tuvo una recepción increíble entre la audiencia joven”.
¿Cómo recibiste la noticia de representar a Chile en los Oscar y en los Goya?
“Fue muy lindo que nos hayan elegido, porque hay algo más detrás. No es solamente una carta de apoyo al discurso de la película, a la manera de hacer cine, a las temáticas que se están tratando, sino que también es un reconocimiento a cuando una obra artística lo hace bien. Esta no es solo una obra con discurso político. De hecho, yo lo separo mucho. Para mí, el discurso político viene después, en la promoción, pero cuando uno hace la película, ni lo político ni las expectativas tienen que influir tanto. Para mí es bien de corazón, desde las tripas. Así se hace una película”.
¿Tienes expectativas con respecto a los Oscar en particular?
“No, o sea, obviamente uno espera usar la plataforma de la mejor manera posible, así es como lo veo. Intento que poder hablar y tener un discurso sirvan para cambiar algo, o para mantener viva la discusión, más que lograr un cambio directo o radical. Creo que estamos viviendo tiempos donde el discurso es importante, entonces, poder tenerlo para mí significa tener un tiempo para politizarlo de una forma positiva. Esa es mi expectativa. Y también, siendo súper objetivo, los Oscar son una campaña con todas sus letras. Y una campaña implica plata, y tenemos las películas amparadas por grandes estudios; nosotros no somos una de ellas. Obviamente partimos de una forma positiva por la parte artística y los reconocimientos que ha tenido la peli, creo que somos una súper buena carta para representar a Chile, pero no tenemos los recursos de las películas apoyadas por los estudios grandes, entonces eso hace esta campaña difícil. Si llega el momento en que nos dicen que llegamos hasta acá, vamos a tomar todo el aprendizaje y tanto yo como los productores lo ocuparemos en nuestros próximos proyectos”.
La misteriosa mirada del flamenco, que tendrá su estreno en enero en Chile y pasará por salas en diversos países, trata sobre un grupo de personas queer que comparten hogar en un pueblo minero del norte chileno, donde conviven también con Lidia (Tamara Cortés), una perspicaz niña de once años. La cinta muestra cómo este grupo disidente, liderado por mamá Boa (Paula Dinamarca), sufre la sospecha del resto del pueblo, que culpa a Boa y compañía de causar una misteriosa y letal enfermedad que, según el mito, se transmitiría a través de la mirada. El filme, que aborda el sida de manera metafórica, conquista con su equilibrio entre poesía, drama y humor, sus grandes actuaciones y sus escenas, muchas de ellas memorables, incluyendo una inolvidable secuencia de planos largos en el final que, como cuenta el director, ha emocionado a las audiencias.
Has comentado en otras entrevistas que la idea de hacer una cinta que hace referencia al sida nació de una experiencia familiar, ¿no?, con tus padres como dueños de una peluquería donde hubo trabajadores que murieron a causa de esta enfermedad. Pero también has dicho que confluyeron muchas cosas en este proyecto. ¿Qué te inspiró a darle un toque mítico a la historia? Está muy presente en el enfoque en la mirada, esta especie de hechizo…
“Para mí, una película no viene de una gran idea que baja mientras voy cruzando la calle. Una película es mucho más como un cuadro que se pinta a lo largo de los años, y uno va tomando cosas que le interesan, que te mueven. No siempre es una gran historia. Por ejemplo, la historia de mis papás en la peluquería es real, pero no es una historia que haya sido totalmente transcendental en mi vida, o que haya marcado un hito importante en mi vida. Sin embargo, sí es algo que trabajaba de manera subconsciente en mi cabeza y en mis emociones sobre la enfermedad, sobre la comunidad LGBT, sobre la manera de pararme políticamente. La película tiene esa influencia que viene de esta historia, de lo que yo sentí cuando niño, cuando mi mamá me contaba esto, pero también hay un montón de otras cosas, y cuando uno la ve, se ve que vienen de distintos lados. Por eso te digo que es un cuadro, porque ese podría ser un color del cuadro, pero creo que toda película, y esta en particular, tiene muchos colores. También tengo mucha inspiración en personajes que yo amo. Por ejemplo, Lidia y Flamenco (interpretada por Matías Catalán), que son los dos protagonistas, están inspirados en cómo se relacionaban mis hermanos en el día a día, cómo atravesarían este mundo ficticio”.
¿Hay una diferencia de edad importante entre tus hermanos?
“Claro, sí. Entonces, eso para mí es la construcción de una película. Me gusta decirlo, no es tan fuerte por una historia en particular. Normalmente, estas películas que se construyen a lo largo de tantos años van tomando colores de distintos lados”.
Lo poético y lo simbólico están muy presentes también en la trama. ¿Hay películas o directores que hayan influenciado esa parte del filme?
“Soy muy cinéfilo, pero al momento en que diseño la película, y sobre todo en la preproducción, intento olvidar eso y que quede más en el subconsciente lo que me mueve. Eso es lo que más tiene la película, lo mitológico. Más que un referente audiovisual, creo que es la propia cultura chilena, que es muy mitológica. El desierto del norte chileno, para los que vivimos en Santiago, es un mundo que siempre hemos conocido a través de historias en el colegio. Desde la Caravana de la Muerte hasta el Tren de Aragua, siempre ha sido un lugar bastante mítico, donde la mayoría no vamos, y no habitamos, pero lo tenemos muy en la cabeza. Entonces, para nosotros el norte es un mito, porque vamos creando cosas que no sabemos realmente, o donde sabemos lo mínimo, y el resto lo vamos construyendo. Y lo mismo pasa con el sur, donde sí existen más mitos y están alrededor de nosotros. Entonces, creo que a la hora de escribir la película y hacerla, era bien natural lo de inventarse cosas”.
Pensando en las referencias, la película me recordó la historia de El lugar sin límites, de José Donoso. ¿Hay algo de eso?
“Referentes directos no tengo, pero indirectos sí, muchos. No es que los haya puesto en la construcción de la película, pero sí hay directores y directoras que me encantan, y que inevitablemente van quedando. Creo que leí Un lugar sin límites en el colegio, pero no me acuerdo, así que podría ser, de una manera más inconsciente. También me han preguntado por Las malas, de Camila Sosa Villada, que también tiene travestis y un niño que crían. Ese libro me lo pasaron mientras yo ya estaba al medio de la película, cuando el guion ya estaba escrito. Me dijeron ‘léelo, porque se parece’, y lo leí y sí, tiene cosas que son similares. Yo creo que, más que uno copie al otro, o que se inspire directamente, al final son momentos sociales y culturales que nos conectan. Que se estén escuchando y viendo las historias de las travestis no quiere decir que nos empezamos a inspirar o a copiar a los otros, sino solamente que ahora están abiertas las puertas para que se cuenten las historias, porque siempre existieron, siempre estuvieron ahí. La diferencia que estamos viviendo hoy, y por qué hay cosas que se parecen, es porque estamos teniendo el espacio para contarlas. Incluso en un mundo que se está volviendo más conservador, es una puerta que ya se abrió”.
La idea de la familia que se elige, de los lazos entre estas vidas mal miradas, que también has comentado, está muy bien retratada en el filme. ¿Fue muy desafiante encontrar la forma de demostrar esa vida en la pantalla?
“Siempre que buscamos un concepto que englobe la película, el que más se acerca es el de la familia elegida, porque para mí esta no es una película solamente sobre las disidencias, los travestis, los maricones. No es solamente de nosotros, es una película bastante universal, y en ese sentido la familia escogida, que la buscan por tener ternura y amor, por pertenecer a algún lugar, es algo tremendamente universal, y no fue tan difícil la construcción con el casting, porque son personas que son muy abiertas de corazón. La elección de Tamara, por ejemplo, que hace de Lidia. Ella es una niña tremendamente talentosa y graciosa, y además es muy abierta y desprejuiciada. Tenía esos ojos como más puros, sin el prejuicio adulto que al final te castiga tanto. Las chicas estaban muy abiertas a conocer, explorar y hablar, porque hay una plataforma que se les negó por tanto tiempo que poder tenerla ahora es mucho más motivante, y todas esas cosas hacen que el corazón se ponga mucho más sobre la mesa. Cuando hay muchas personas con esa actitud, los lazos son mucho más difíciles de construir en la vida real y que se traspasen a la pantalla. En mi caso, estoy tremendamente agradecido de mi elenco, creo que es increíble. Hicimos un súper trabajo con Roberto Matus, de encontrarlas y trabajar con ellas. Estoy muy feliz de que esta familia se haya visto en la pantalla, porque también era así en la vida real”.
Los personajes que son travestis en la cinta, ¿son travestis también en sus vidas, o hubo selección de actores que tenían el talento de hacer de travestis?
“Esta pregunta me la hacen mucho, sobre todo por el personaje de Flamenco. Cuando escribí la película nunca escribí que es una cantina de travestis o de trans, sino que era una cantina que acogía todo lo que era diferente. Es un lugar donde se junta gente que ha sido rechazada, que no ha pertenecido, y que al final empieza a construir su vida con nombres de animales en el desierto, donde todos pueden ser lo que quieran ser, dentro de los márgenes económicos que tienen, más que nada desde la imaginación. En ese sentido, las chicas que yo escribí como travestis, o chicas trans, son interpretadas por travestis y chicas trans, no solamente porque son tremendamente talentosas y tienen un corazón mucho más puesto sobre la mesa que otros actores de trayectoria o formados, sino que también lo veo como algo político. Si hacemos un proyecto donde pudimos juntar los recursos privados y estatales de otros países, pudimos traer todos esos recursos a Chile, y estamos contando una historia que atraviesa las disidencias, por qué no trabajar con las mismas disidencias, sobre todo cuando se le ha negado el trabajo a las chicas trans, y cuando a una travesti le cuesta todavía encontrar trabajo, y no solo en el ámbito artístico”.
¿Hubo momentos en la grabación donde te hicieran sugerencias para hacer más realista una escena, o te pidieran cambiar el guion?
“En general, era bien conversado. Ellas me daban su opinión y yo la tomaba. Era como una conversación súper liviana. Creo que todas estábamos súper conectadas, entonces no teníamos rollo. Lo que sí, yo soy amigo de la Paula Dinamarca, que interpreta a Mamá Boa, y ella sí me dio un montón de información sobre la época, sobre cosas particulares, sobre cómo se decían. Con ella sí tuve un diálogo más fluido, que ayudó mucho a enriquecer el contexto de la película, y también es uno de los personajes que más libertad se da para cambiar diálogos y otras cosas, porque ella es así”.
Se logra transmitir eso.
“Sí, ella es bien así, entonces intentamos mantener esa naturalidad”.
Las actuaciones son muy buenas, y llama la atención por supuesto Lidia, interpretada por Tamara Cortés. Leí que les tomó un año encontrarla. ¿Qué tenía ella que no tenían las otras chicas que vieron? Llama la atención que solo tenga once años.
“Siempre en la industria se habla de lo difícil que es trabajar con niños y con animales, pero yo siempre he trabajado con niños y es súper fácil. Para mí, trabajar con la Tamara fue increíble. Yo escribí a Lidia muy basada en mis hermanas y en mis primas, con una personalidad como de adulta en cuerpo de niña, con una mirada bien dura y sarcástica. Y cuando llegó la Tamara, creo que fue a los siete u ocho meses desde que estábamos haciendo casting, estábamos cagados de la risa con ella, porque era muy natural, muy ella, no se complicaba con nada y no tenía estos prejuicios que algunos niños lamentablemente tienen desde muy chicos, por los papás, entonces ella estaba en un periodo de su vida muy lindo, tenía una personalidad tan directa, tan honesta, tan graciosa, y ella con lo que yo había escrito hicieron un match perfecto. Después fuimos trabajando con Claudia Cabezas como su coach, fue un trabajo súper en conjunto. Al final del rodaje Tamara ya era tremendamente profesional. Yo estaba sorprendido en algunas escenas de cómo las manejaba, cómo entendía todo el lenguaje audiovisual, cómo sabía dónde ponerse, qué hablar, cómo variar en las emociones durante una escena”.
También mencionaste que querías abordar la enfermedad, el VIH, pero no a través de la miseria. Igual hay miseria en la película, ¿no?, pero balanceada con humor y con muchos momentos luminosos y conversaciones. ¿Fue muy difícil lograr ese balance?
“Sí, y creo que ahí volvemos a la analogía de la pintura. Creo que es como ir balanceando los colores, las texturas, las formas, y en ese sentido, la mezcla de humor, drama y magia, que son elementos que uno no mide científicamente, uno los va manejando más desde la emoción, y así se va pintando este cuadro. Creo que sí es algo que se va balanceando durante la película, y en el montaje se hace un balance mucho más detallado de lo que uno quiere”.
“Cuando hablo de que no sea una película desde la miseria, no es que no haya miseria, sino que no basa la historia simplemente en la miseria, en la parte negativa. No se puede negar la violencia, no se puede negar la miseria, no podemos censurarla nosotros mismos y decir por qué no la contamos desde un lugar más lindo, desde un lugar más amable, porque lamentablemente la historia no era cien por ciento amable o cien por ciento linda. Para mí, como creador de la película, creo en una vida mucho más compleja donde coexisten la parte luminosa, la parte oscura, y un montón de colores que hay entre medio, y eso es lo que intenta transmitir la película. Entonces, claro, no queremos que se vea solamente desde una arista, sino que es una historia bastante montaña rusa”.
Hay momento de la película donde nos salimos del tema mitológico y se da una explicación clara de lo que es el sida. ¿Por qué era importante que estuviera esa mirada más directa?
“Era lindo para mí tratar lo no entendido de manera mitológica, y el miedo que le tienen a entenderlo, y por otra parte, cuando ya tenemos la información, qué hacemos con esto, cómo enfrentamos nuestros prejuicios ya sabiendo cosas. En el caso de Lidia, por ejemplo, para ella no es importante la respuesta. Para ella no es importante cómo se transmite, pero sí saber si es que hay una cura, por ejemplo, si es que se puede avanzar en salvar a la gente que quiere. Entonces, al final del día muestra a un personaje que está mucho más relacionado a la bondad incluso en un momento oscuro”.
En cuanto a la estética del filme, hay muchas escenas memorables. En una de ellas vemos un momento de mucha violencia, y la cámara se queda mirando desde lejos, distante y fija. ¿Nos puedes contar un poco por qué esa decisión?
“Me parecía que tenía que contar la violencia de esa forma. Yo, como Diego, no quería ver la crudeza desde tan cerca, sino que quería ser un espectador que estaba más lejos. Quizás siendo el personaje que mira esto, no pudiendo hacer nada, también me hubiese quedado lejos, no viviendo a pocos metros cómo le hacen daño a la persona que yo quiero. Ahí puede ir un poco la explicación de mi cabeza, pero también me gusta que la gente la vea y que esas decisiones las interpreten ellos, porque al final uno hace las películas con la guata, y ese misterio es mucho más lindo”.
Para ir terminando, Diego, has seguido una carrera afuera de manera exitosa, que da frutos a tu corta edad. ¿Puedes contarnos brevemente cómo fue ese camino, y qué consejo le darías a otros jóvenes que sueñan con ser cineastas en Chile?
“No creo que haya consejo más honesto que decirles que sean honestos con lo que hacen. Para mí, la gran diferencia es justamente eso, porque es un mundo que está sobreestimulado con tantas historias, con tantas cosas que contar, al final la unicidad, que la tenemos todos en nuestras vidas, es lo más preciado. Creo que cuando uno trabaja la forma, para contar eso de la manera más directa posible, es cuando puede llegar algo más grande, un reconocimiento más importante, o simplemente llenarte más el corazón. Creo que cuando uno encuentra la forma de sacarlo, esa honestidad se ve, en cualquier tipo de arte».
«Y en términos de clase, y también lo digo mucho, este es un mundo tremendamente injusto. O sea, la mayoría de los artistas son de clase alta, no solamente en Chile, sino que en el mundo, entonces atravesar la barrera de la clase, de género… La historia del arte ha sido siempre dibujada por la clase alta, entonces esa barrera siempre va estar ahí, siempre va a ser muy difícil. Creo que la mejor arma que tenemos es, bueno, armando una estrategia de festivales y armando una carrera de forma más práctica, y ahí podría hablar por horas, pero lo más importante es lo que uno trae. Si uno lo saca y perfecciona la herramienta, tienes algo mucho más preciado”.
¿Y cómo fue que en lo personal pudiste salir a formarte en el exterior?
“Yo empecé mi carrera con mi primer corto, que se llama El verano del león eléctrico, que se envió a Cannes por la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, y lo seleccionaron y gané. Eso me abrió muchas puertas. Ese fue mi primer paso, y mi gran entrada a la industria y al cine. Y no conocía absolutamente a nadie, mi papá es transportista y mi mamá es dueña de casa. Simplemente me seleccionaron y después gané, eso ya hace siete años, y después, teniendo esa pequeña plataforma, uno sigue trabajando, para no perderla hay que seguir perfeccionando lo que uno hace. Y así ir creciendo, como toda carrera”.
Muchas gracias por la entrevista, Diego. Por último, ¿nos puedes contar sobre tu próximo proyecto? Te escuchamos decir que estás buscando concretarlo.
“Estoy haciendo otro proyecto, pero no puedo hablar mucho de eso, porque todavía está en pañales”.