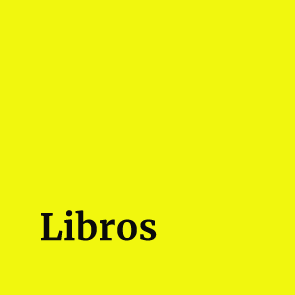La autora de origen mapuche comenta sobre el éxito de Chilco, su primera novela, nos cuenta sobre su proceso creativo y opina sobre el atribulado estado del mundo de hoy: “Está muy complejo, especialmente para las comunidades que han sido históricamente oprimidas”. Además, muestra su optimismo frente al difícil momento de los movimientos sociales: “A veces los triunfos no vienen en una generación, sino que se ven años después”.
El interés por la escritura de Daniela Catrileo va mucho más allá de las fronteras chilenas. Hace poco, la traducción al inglés de su libro de poemas Guerra florida (Del Aire Editores, 2018), llamado Guerrilla Blooms (Eulalia Books), la hizo pasar por California, y su primera novela, Chilco (2023, Seix Barral), ya ha sido publicada en Argentina, México, Perú, Colombia, Uruguay y Dinamarca, y prepara su lanzamiento en el mundo anglosajón para julio. “Va a salir en paralelo en Inglaterra y Estados Unidos por editoriales diferentes (Charco Press y FSG Books, respectivamente), entonces quizá en algún momento me toque volver a Estados Unidos”, dice la escritora.
La noticia de la publicación de Chilco en Reino Unido, de hecho, no la dio Catrileo, sino Service95, el boletín fundado por Dua Lipa que incluyó el libro entre los imperdibles de 2025, destacándolo como “la primera novela de una autora mapuche en ser publicada en inglés”. “Yo estaba en la Feria del Libro de Guadalajara y mi papá me mandó la noticia. Era extraño que mi papá me mandara algo así, y claro, al principio pensé que era un meme, pero luego me dijeron que efectivamente había sido seleccionada”. En esta entrevista, conversamos en detalle sobre el buen momento de su carrera, las múltiples temáticas que aborda Chilco, la relación del gobierno de Gabriel Boric con el pueblo mapuche, la idea del fin del mundo y mucho más.
¿Cuánto se ha transformado tu carrera de escritora con Chilco?
“Creo que transformó varias cosas. Ni yo ni el editor pensábamos que iba a ser una novela que se iba a publicar en diferentes países, porque no es algo que ocurra hoy en día, ni con las grandes editoriales. Este fenómeno ocurría durante los años 90. Era cotidiano que al menos un libro que se publicaba en Chile apareciera en otros países de Latinoamérica, pero con los años eso no ha ocurrido. Y claro, son apuestas muy específicas por algunos libros. En este caso, hay gente dentro de la editorial a la que le gustó, y eso coincidió con publicarlo en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, eso se transformó en una intensidad de viajes al exterior durante el año pasado. Y eso paralelamente también a los viajes dentro de Chile”.
Y, aparte de las invitaciones, ¿estás contenta con la recepción de la gente, lo que te encuentras con los lectores?
“Sí, cada cierto tiempo la gente es cariñosa y me escribe mensajes. Para mí también ha sido una sorpresa, la verdad. Chilco no tenía la pretensión de ser una novela. Partió siendo otra cosa, un poco una huida de una investigación, un poco una huida de otra novela. Entonces, creo que todo se ha dado de forma inesperada y eso lo hace también más significativo”.
¿Hubo un impacto luego de la mención del boletín de Dua Lipa?
“Bastante, sobre todo en la mediatización. Yo mantengo mi red privada. Tengo bastante gente, pero igual es algo que hago más o menos consciente de a quién acepto y quién no, y claro, se vio un incremento de personas, yo creo que por curiosidad un poco, como la noticia se viralizó…”.
La trama
Chilco, libro con el que Catrileo ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago en la categoría novela en 2024, sigue los pasos de Mari, una joven de familia migrante que vive en la capital junto a Pascale, su pareja de origen lafkenche y proveniente de la isla Chilco. La narración de Mari da cuenta de cómo va cambiando la ciudad en el tiempo, tanto por la intervención de las inmobiliarias, la estratificación social y los desastres naturales, fenómenos que provocan revueltas y manifestaciones y, como consecuencia, represión y violencia. Frente a este caos, Chilco, de pasado de resistencia anticolonial, asoma como una opción de vida distinta, con otros tiempos, pero donde el no pertenecer también tiene un precio.
Has comentado que Chilco no comenzó como una novela. ¿Disfrutaste el proceso de escribir un texto de estas características? ¿Te proyectas más en este registro?
“No tengo muy calculadas las cosas que hago, más bien me entrego a lo que surja en el momento, y muchas veces son obsesiones que tengo archivadas en imágenes que me persiguen, voces, relatos, cosas que me contaron, como hebras sueltas. Y de pronto, claro, en el momento en que me pongo a investigar más obsesivamente un tema. Pero no, no es que piense que voy a escribir premeditadamente una novela o voy a escribir algo que va a ser un libro de poesía. Más bien me dejo mecer en ese asombro de la escritura”.
¿Fue muy difícil pasar de la poesía a este tipo de narrativa?
“No, yo creo que lo que me ayudó bastante para la concentración y la disciplina en esta escritura fue que paralelamente estaba trabajando en una tesis. Huía de la investigación, y al mismo tiempo no, porque quedaban esquirlas de ese trabajo en el relato que estaba escribiendo. De hecho, la idea de navegar por archivos coloniales quedó plasmada un poco en los archivos inventados de la novela. Al principio fue más gozoso. Después, debo reconocer que sí lo padecí un poco más, principalmente porque no tenía una estructura ni una arquitectura previa de todo lo que iba a significar la escritura.
“Me fui entregando a las derivas que la especulación iba arrojando. Entonces, yo creo que se fue opacando la historia y eso también me hizo ir entendiendo la complejidad de las decisiones de los personajes, mantener el tono, que siempre es difícil, mantener un ritmo, la cadencia del hablante. Todas esas cosas son cuestiones que toman harto tiempo”.
“ Yo soy lenta para escribir y reconozco que quizás esos meses de disciplina rigurosa respecto a los horarios, al encierro, a la lectura, contribuyeron para terminarla de manera más metódica. Pero sí, lo que quizás más me demora justamente es buscar la perspectiva estética, poder darle una continuidad a la idea principal, porque a veces uno tiene una imagen y de esa imagen hay que crear un mundo. Entonces, quizás borro más de lo que escribo. Escribo bastante en voz alta, como tanteando también el tono y el ritmo de que iba a tener la protagonista, que también es su hablante. Entonces, sí, eso me demoró harto tiempo. Y bueno, después, además, la edición y todo el montaje de la novela”.
Uno de los escenarios más reconocibles de la novela es la de la posibilidad de un acabo de mundo, o mega crisis, o “Pachakuti”, como dice un personaje. Vemos un gran apagón, socavones, temblores y sospechas del origen de todo esto. ¿Por qué quisiste darle esta característica a la ciudad?
“Bueno, hay una influencia de las experiencias de pueblos indígenas, especialmente andinos, en la novela, y también de la violencia de la conquista ibérica. Como sabemos, en cada territorio donde esta se desplegó provocó para los pueblos andinos un Pachakuti, ¿no?, que significa tanto en quechua como en aymara una especie de revuelta o conmoción del universo. O “mundo al revés”, como dice Silvia Rivera Cusicanqui. Los pueblos indígenas hablan de este fin de mundo desde la invasión. Entonces, eso me parecía súper interesante, porque ¿qué significa un fin de mundo?, significa un término momentáneo de formas de vida, ¿no? Y cuando digo un término momentáneo es porque creo que hay cosas que prevalecen, y esas cosas, especies de imágenes supervivientes o huellas, pueden quedar en las lenguas, en la cultura, en el territorio”.
“Me parecía significativo pensar que cada cierto tiempo el planeta tiene crisis que son especies de Pachakuti, donde el territorio se trata de comunicar y depende de los pueblos que estén viviendo en ese momento cómo lo interpretan. Durante los últimos años hemos sido testigos de diferentes transformaciones de ciudades o de territorios a partir de la voracidad inmobiliaria, el extractivismo, la gentrificación y las dificultades que hay para acceder a lugares que estén libres de contaminación. Entonces, claro, lo que vemos son constataciones del presente y de una memoria ancestral que deja en evidencia que el fin del mundo no necesariamente es un relato o un discurso apocalíptico, sino más bien una crisis donde hay que replantearse formas de vida”.
Me suena mucho lo que dices con lo que dice Mari en cuanto a que en la realidad no ocurre la fantasía del fin del mundo que lo termina todo, sino que pasa algo y luego hay que seguir viviendo. De hecho, ella hasta resalta la posibilidad de seguir trabajando como una de conexión con la cotidianeidad.
“Sí, me interesaba situar a los personajes en cosas que son cotidianas. Es decir, una de mis obsesiones acá era que todos tuvieran un trabajo y que se dedicaran a ese trabajo, que hubiera un interés en algún oficio, que le dedicaran horas a problematizar la vida laboral, que fuera una clase plebeya que se demostrara. Y bueno, eso también surge a partir de las lecturas que tiene una y lo curioso que es cuando lees libros donde pareciera que los protagonistas no tienen trabajo”.
Pasa bastante, cierto.
Como que son años sabáticos extraños de algunos protagonistas de novela, ¿no?
Y bueno, antes de dejar el tema de las distopías, ¿qué opinas del contexto mundial actual? Estamos viendo casi semana a semana que pasa algo que podría generar una súper crisis, más desde que Donald Trump volvió al poder. ¿Ha variado tu visión del futuro en estos últimos meses o semanas?
“Es difícil mantenerse esperanzada frente a algunas cosas que ocurren. Es muy difícil desapegarse de cuestiones que están pasando en otros territorios también y que afectan a comunidades tan parecidas a las que uno pertenece. Sin embargo, para mí, la única forma de entender este presente complejo es a partir de la colectividad. A pesar de que claro, la escritura o la literatura parecieran ser algo muy individual en la creación, pero para mí son todo lo contrario.
“La mayor parte del tiempo que le dedico a crear es porque estoy conversando con otros, con otras, estoy organizándome en los lugares a los que pertenezco, recorriendo lugares diferentes, conociendo organizaciones, colectivos y comunidades, y es la única manera en que creo que podemos enfrentar este presente hostil, que se parece mucho a otros que ya han ocurrido. Una de las formas de entender esta complejidad es, quizás no abstraerse, pero sí mirar con la perspectiva de la historia, ¿no?, e ir viendo de qué manera podemos tener fugas a las pasiones tristes. Está muy complejo y especialmente para las comunidades que han sido históricamente oprimidas, que vuelven a ser oprimidas bajo otro tipo de opresores. Digámoslo así, para mí la única manera de sobrevivir en este presente es a través de los afectos y las comunidades”.
Has señalado que el movimiento de las demoliciones, del que leemos en Chilco, no se inspira directamente en el estallido social. Obviamente, por el momento en el cual se publicó la novela, tiene que haber algo de ese hito. Lo digo sobre todo por el tema de las emociones de los manifestantes en la novela, quienes pasan de la algarabía, por la esperanza del fin del capitalismo, al desgaste, y después a concluir que se está todavía peor. ¿Ves esa sensación de esfuerzo perdido o de falso triunfo, como una constante de los movimientos sociales últimamente?
“Yo creo que han habido avances importantes y que no hay que olvidarlo, como tampoco hay que olvidarse de que en cualquier momento podemos perderlos y ser insensibilizados de nuevo. Estamos todo el tiempo navegando ese interregno entre lo que hemos ganado y lo que podemos perder. Pero no creo que todo esté en retroceso. Hay que mirar también las cuestiones que son avances hoy en día. Obviamente que son procesos muy lentos y nuestra historia en el mundo es muy pequeñita. Llevamos muy pocos años en esta modernidad extendida, en el mundo contemporáneo. Entonces pienso que efectivamente somos sociedades que queremos cosas mucho más rápidas de las que nos podemos planificar. Pero a veces los triunfos no vienen en una generación, sino que se ven años después. No creo que las revueltas tampoco tengan un punto culmine a partir solamente de que una institución ya no las quiera, o que un Estado no las permita, sino al contrario.
“Más bien creo que los procesos históricos, políticos y sociales son mucho más lentos que nuestro paso por este mundo y quizás varias de las cosas que se cultivaron y que se han intentado sembrar durante las últimas décadas pueden llegar a otras generaciones que no van a ser las nuestras. Sin embargo, ya tenemos bastante. O sea, pienso en mis ancestros, hace cien años, que no estaban en el mundo como estoy yo ahora. Es decir, hace cien años había un intento de genocidio tanto en Argentina como en Chile, a través de la campaña del desierto y la ocupación de Wallmapu, donde nos estaban expoliando nuestros territorios y despojaron todos nuestros territorios ancestrales, lo que hizo que surgiera nuestra diáspora y las migraciones forzadas del campo a la ciudad. Sin embargo, la memoria de lucha, la resistencia, yo diría, cada una de las huellas de esos ancestros han permeado en nosotros, nos posibilitan que hoy en día podamos pensar y crear. Yo no estaría aquí sin muchos de los intelectuales ni las luchadoras y luchadores mapuche de hace cien años atrás”.
¿Cómo ves a la generación o a las personas que están hoy en el gobierno? ¿Los ves como aliados de los pueblos indígenas, o del pueblo mapuche, o eres crítica?
“Es muy complejo pensar que hay una forma de verlos como aliados, especialmente porque en el presente todavía tenemos un estado de excepción extendido, y porque, si en un momento se pensó llevar a cabo diálogos, estos no fueron tan planificados ni tan organizados. Estos procesos son mucho más lentos. Y además el pueblo mapuche es un pueblo extenso y heterogéneo. Tiene identidades territoriales, divisiones de comunidades, y formas distintas de pensar la lucha política. No es algo que se va a resolver en un solo gobierno, creo que es mucho más complicado que eso”.
En el libro abordas el tema de los prejuicios hacia las personas de origen indígena y sus territorios. Por ejemplo, lo vemos en el personaje de la DJ que convive con Mari y Pascale. Pero también abordas la otredad de más maneras: Mari es una extraña en la isla Chilco y Pascale, por su identidad de género, vemos que también.
“Sí, me interesaba mucho jugar con la idea de ir creando puestos a partir de la otredad. Sabemos que en la literatura universal las islas siempre han sido el espacio de la otredad y han sido construidas a partir del ojo colonial. Es decir, siempre está lo desconocido, lo salvaje, lo bárbaro, lo domesticable, aquello que no conocemos y por lo tanto vamos a leer con nuestros propios prejuicios, y esa intraductibilidad era lo que me interesaba para hacer estos juegos, con cierta ironía, desde las voces desde Mari y Pascale, además, donándole la posibilidad a Chilco de levantarse como una isla no colonizada. Que, aunque igual había sido colonizada por un Estado, siempre hubiese sido una isla que mantuvo la resistencia y tiene un archivo anticolonial. En este caso Chilco es un personaje que también se rebela”.
¿Hubo alguna inspiración directa para Chilco?
“Varias. Sí, es un collage de lugares y al mismo tiempo de cosas imaginarias. Tiene algo de Isla Mocha, de algunos archipiélagos, también de la isla Robinson Crusoe, y sobre todo me interesaba mucho cómo habían sido retratadas a partir de las crónicas coloniales estas islas. Ahí el juego era tratar de desviar o dislocar ese ojo colonial con el que habían sido retratadas y tratar de donarle como una profundidad o una porosidad al menos a la isla”.
El tema de la migración es importante también en el libro. Migra la familia de Mari, su abuela Flor, y también su amiga haitiana, Leila, con quien comparte en el museo. Hoy vemos mucha resistencia hacia los migrantes. Podemos pensar en lo que sucede en Estados Unidos o en el mismo Chile, por poner ejemplos. ¿Es ese rechazo lo que te motivó a darles un rol preponderante en la novela?
“Yo diría que es algo tan evidente que se nos arranca y pensamos que es una crisis del presente, pero vivimos en territorios que se han construido a partir de migrantes. Claro, hoy vemos este tema como una crisis importante, global, por las resistencias que están generando estas migraciones en los países a los que están llegando, que han empujado a cambiar las políticas públicas y repensar las fronteras nacionales. Pero la historia de la migración es la historia del planeta. Y me interesa mucho esto. Lo digo así, casi obsesivamente. El encuentro, de qué manera ese encuentro choca, se contamina, se sobrepone uno con el otro, ¿no?”.
“Es decir, desde antes de la invasión, incluso, el Imperio Inca tenía una contaminación con el pueblo mapuche, y el pueblo mapuche tenía una contaminación con los pueblos andinos. Por eso hay palabras compartidas, hay comidas que también son similares. Hay un caso importante, por ejemplo, que también está ficcionalizado en la novela. Hablo de Isla Mocha, porque hay una teoría importante que dice que, en realidad, antes que los piratas holandeses y los invasores españoles llegaron allí pueblos polinésicos, entonces habría vestigios de estos pueblos conviviendo con el pueblo mapuche en Isla Mocha”.
“Entonces, claro, cuando pensé a Mari, no la quería pensar como un personaje principalmente mapuche, pero sí me parecía importante que tuviera una biografía similar a cualquier persona que leyera el libro. Y yo creo que si todos rasgamos un poquito más vamos a encontrar esas historias de migración. Yo digo que mi experiencia familiar es migrante, pero de una migración al interior del país, donde nuestra memoria está relacionada al despojo territorial, principalmente porque nos establecemos como pueblos diaspóricos, es decir, pueblos que han sido obligados a migrar, en nuestro caso, por el hecho colonial”.
¿Nos puedes contar brevemente cómo es esa historia de migración de tu familia?
“Yo nací en Santiago, pero mi familia viene de un lugar que se llama Quilaco, donde todavía está nuestra comunidad ancestral. Eso queda al interior de Nueva Imperial. Mi abuelito migró durante la década del 70, pero varias otras familias empezaron a migrar desde los años 20 o 30. Y esas son como las grandes oleadas de migración que tiene el pueblo mapuche hacia las ciudades. Una gran causa de esa gran migración tiene que ver con el despojo y con la expropiación de los territorios, porque de las grandes extensiones que se tenían antes, las reducciones dejaron pequeñas hectáreas, y por eso tenemos los títulos de merced familiar.
“Entonces, nuestro relato familiar está amparado en la narración oral del despojo. Cuando digo la narración oral, es así, uno está con su familia y emergen los relatos, y el relato de los abuelos es que tuvimos que dejar la tierra, la casa, nuestra comunidad, en fin, formas de vida que son políticas, que son espirituales, que conllevan otro tipo de complejidades. Esa es mi pequeña historia de migración, pero me parece interesante pensar en que quien migra y tiene una familia hereda parte de esa historia y de memoria de migración también”.
Otro tema muy importante en el libro es la relación entre las mujeres de distintas generaciones en una familia. En Mari, por ejemplo, está muy presente el tema de no haber recibido un cariño más tierno, o lo que entendemos como maternal, por parte de su familia. ¿Cuál fue tu inspiración para desarrollar la relación entre Mari, su madre y su abuela?
“La construcción de la abuela de Mari fue a partir de historias de amigas principalmente, quizás de las obsesiones que uno va tocando, y justamente de las relaciones entre mujeres, especialmente por cómo se las ha fetichizado a partir de las emociones o de los afectos, o de las maneras de comportamiento que tienen que tener en la estructura patriarcal. Pero claro, el género es mucho más complejo que eso. Y estas relaciones se van estableciendo a partir de desafíos, de afectos que no siempre son incondicionales, o que muchas veces también tienen otro tipo de emociones, asociadas a la ira, a la rabia, cosas que son despojadas del imaginario de lo femenino. Me interesaba generar una relación compleja entre Mari y su abuela para mostrar formas de ver el mundo y de vida distintas. Si bien Mari es una persona que fue criada por esta tríada que tiene, súper potente, al mismo tiempo es la única que decide hacer algo distinto con su vida, ¿no?, y eso implica desobedecer el mandato de su abuela y de la familia.
“Y ese desobedecer para Mari significa amar, es como arrojarse a una pasión y a un deseo, a pesar de que todo su constructo moral se lo impida, porque ese es el cuestionamiento que tiene todo el tiempo. Es decir, su gran nudo es que está todo el tiempo entre su ética familiar, su costumbre, su forma de vida, versus el deseo que siente, de arrojarse y poder aventurarse quizás a otros lugares. Y eso a diferencia de su abuela, su madre y su tía, que no pudieron ni siquiera pensar en el arrojo, porque tuvieron que enfrentarse a situaciones mucho más hostiles, como llegar a un país desconocido y tratar de sobrevivir”.
Para ir terminando, algo en lo que me quedó una gran duda es en la identidad de género de Pascale, que parece estar cubierta en el relato, solo con un par de referencias que no son muy claras. ¿Era ese tu propósito?
“Sí, está totalmente cubierta. Yo nunca me he pronunciado sobre la identidad de género de Pascale y no lo voy a hacer ahora tampoco. Dejé huellas para que las personas interpretaran. Y creo que una de las cosas más interesantes que me ha pasado con Chilco es responder en clubes de lectura esa pregunta: ‘Ya, ¿pero es hombre o mujer?’. Y la otra es, ‘¿Pero Pascale muere o no muere?’. Con las dos preguntas yo pienso, bueno, ustedes son los lectores y las lectoras, confío en la manera en que quieren leerlo. Y eso ha sido interesante, porque algunos no se han cuestionado ninguna de las dos preguntas. Leen a Pascale como hombre y se quedan con eso, súper bien. Y hay otras que lo leen como mujer y se quedan con esa verdad, ¿no? Me parece entretenido leer esas posibilidades”.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Daniela. Me encantaría seguir conversando de tu obra en el futuro. Por ahora, ¿nos puedes contar en qué estás trabajando por estos días?
“Sí, va a salir mi libro anterior de narrativa, que se llama Piñen, en una nueva edición, con un relato nuevo que está tejido en torno a los otros tres que están ahí. El libro va a aparecer en mayo por Seix Barral, así que es lo que se viene. Y este año tengo un par de proyectos más. Uno es un libro de una selección de poesía de mis libros anteriores. Y el otro consiste en la investigación en la que estuve trabajando paralelamente a Chilco. Ya salió un adelanto, Sutura de las aguas, por una editorial chileno-ecuatoriana que es chiquita, muy bella, que se llama Kikuyo, y ahora ya va a salir completa. No sé si alcance a salir este año, quizás el próximo”.